Por José Natanson
La 125, origen de la crisis política más grave que atravesó el kirchnerismo, fue una decisión de política económica discutible pero en absoluto exótica, tal como se revelaría después, cuando el bajón de la economía mundial produjo una disminución del precio de la soja que hubiera llevado las retenciones a niveles inferiores al 35 por ciento.
Pese a ello, la oposición reaccionó como si se tratara de una dictadura populista y el Gobierno se obstinó en construir un enemigo, el campo, al que intentó pintar de un tono oligárquico inverosímil. Ese afán épico, esa necesidad epopéyica del kirchnerismo –detectable en cierta desmesura discursiva, en la forma de presentar algunas decisiones, como el último giro antes del abismo y en la búsqueda casi inconsciente de escenarios refundacionistas de ruptura– conspiró contra una resolución razonable al conflicto. Durante aquellos meses de locura, oficialistas y opositores actuaron como si estuvieran frente a una revolución, cuando en verdad se trataba de una medida normal de un gobierno que siempre se movió dentro de los límites, por otra parte muy amplios, de la democracia y el capitalismo; en otras palabras, que nunca traspasó las fronteras de un sistema bajo el cual es posible impulsar fuertes transformaciones pero donde la gestión y las políticas públicas ocupan un lugar predominante (e inevitablemente gris). Como señalamos en aquella oportunidad, Kirchner podrá ser un buen o un mal presidente, pero nunca podrá ser un héroe o un tirano.
Las cosas fueron cambiando. Cuando decidió impulsar la ley de medios, el Gobierno alentó un amplio debate ciudadano, con foros en todo el país y una participación intensa de las organizaciones que desde hace años venían defendiendo la iniciativa, en una apertura a la deliberación pública que le dio al proyecto una base de sustentación sólida. En el trámite, el kirchnerismo aceptó incorporar cambios, en particular la exclusión de las telefónicas, una concesión discutible desde el punto de vista técnico –la convergencia es inevitable y en algún momento habrá que volver sobre el tema– pero crucial para obtener otros apoyos (pero con la decisión dejó sin argumentos a algunos diputados de centroizquierda que hasta el último momento hicieron todo lo posible para evitar acompañar el proyecto).
Algo similar ocurrió con la ley de casamiento gay: sin ceder en su objetivo, el oficialismo se cuidó de reaccionar ante las críticas más duras, cuya respuesta dejó en manos de los militantes, y evitó agudizar la polarización pública. Ningún funcionario oficial descendió a los subsuelos en los que repta Alfredo Olmedo, el diputado de la campera amarilla, y la respuesta de Cristina a las declaraciones del cardenal Bergoglio no fue inmediata ni destemplada.
Estos dos casos confirman una idea que puede parecer obvia pero que en la intensidad del debate argentino vale la pena subrayar: es posible impulsar proyectos transformadores, incluso muy transformadores, sin tirar la casa por la ventana.
Desde luego, esto no implica caer en la ingenuidad de los mundos sin conflictos. En su libro En torno a lo político (Fondo de Cultura), la politóloga Chantal Mouffe cuestiona las visiones que sostienen que, en una sociedad democrática y a través del diálogo, es posible lograr el consenso total. Para Mouffe, esta perspectiva es no sólo falsa, sino también peligrosa, en la medida en que pretende neutralizar la disputa por alternativas. “El enfoque consensual, en lugar de crear las condiciones para lograr una sociedad reconciliada, conduce a la emergencia de antagonismos que una perspectiva agonista, al proporcionar a aquellos conflictos una forma legítima de expresión, habría logrado evitar.”
Toda decisión de política pública produce inevitablemente ganadores y perdedores, y pensar que es posible adoptar medidas que afectan intereses y valores sin generar resistencias es una estupidez pos política que no se sostiene. Una evidencia que, comprobada una y mil veces en la experiencia, debería servir como alerta de cautela y no como argumento para la parálisis decisoria, y en este sentido destaquemos, arbitrariamente y entre muchos otros, tres proyectos que –siguiendo la feliz metáfora de Martín Sabbatella, que suele expresar las posiciones más interesantes frente al Gobierno– podrían contribuir a elevar el techo del kirchnerismo.
El primero es el proyecto de ley de entidades financieras elaborado por Carlos Heller, que reemplaza la norma sancionada por la dictadura por una nueva, donde se establece que el 40 por ciento del crédito se destinará a las pymes y microemprendimientos, se fijan límites a la concentración de depósitos y se establecen topes a los costos de las transacciones.
El segundo es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, copyright de Mercedes Marcó del Pont, para ampliar los objetivos de la entidad, hoy limitados por ley a proteger el valor de la moneda y establecer una coordinación más directa con la política económica. La iniciativa, reflotada en tiempos de conflicto con Martín Redrado, se fue apagando, y hoy el Central sigue funcionando con la Carta Orgánica sancionada por Domingo Cavallo en 1992, lo que priva a la nueva gestión de un marco normativo adecuado.
A diferencia de los anteriores, el tercer proyecto nunca entró al radar oficial: me refiero a la sanción por ley de la Asignación Universal para la Niñez, implementada mediante un decreto de necesidad y urgencia y corregida luego a través de diferentes disposiciones del Ejecutivo. Como sostiene el ex viceministro Daniel Arroyo, el riesgo no es que un futuro gobierno elimine las asignaciones ya concedidas, pues el costo político resultaría altísimo, pero sí que cierre el registro a nuevos beneficiarios. La experiencia demuestra que es posible: el Plan Jefas y Jefes de Hogar, pensado también como un beneficio universal para todos los desocupados con hijos, dejó de incorporar beneficiarios tras llegar a un tope de dos millones.
Como con la Carta Orgánica del Central, se trata de darle un marco institucional sólido, de normativizar –y, por lo tanto, dotar de solidez y sostenibilidad– iniciativas que ya se encuentran vigentes.
El momento parece propicio. En un clima social diferente al del año pasado, el Gobierno ha recuperado parte del amor popular perdido y viene ensayando una reconciliación con sectores que hasta no hace tanto tiempo le daban la espalda. Lentamente, los referentes más duros de la oposición, que asumieron el liderazgo del no kirchnerismo luego de las elecciones de junio, han ido dejando espacio a dirigentes que parecen cultivar una oposición más suave: el proyecto de 82 por ciento móvil elaborado por el socialismo, el GEN y Proyecto Sur –que a diferencia del presentado por la UCR, la Coalición Cívica y el PRO tiene la delicadeza de mencionar las fuentes de financiamiento– puede ser un indicio. Y lo mismo con las iniciativas de retenciones segmentadas o, en un plano más electoral, con el ascenso de Ricardo Alfonsín en la interna del radicalismo.
En este contexto, sería insensato morder la carnada e indignarse por las presiones de la Iglesia o la Sociedad Rural. En primer lugar, porque para eso están las corporaciones, para defender sus intereses frente al poder político, del mismo modo que lo hace Techint o el Sindicato de Camioneros o la cámara de exportadores de aceitunas con carozo. Pero también porque, en una mirada más serena de la coyuntura, no es difícil intuir las razones que se esconden detrás del tono de los más duros. Mi tesis es que el ascenso de una oposición menos radical y más dialogante, junto a la afirmación de un gobierno menos confrontativo, que no está dispuesto a morder otra vez el anzuelo de la confrontación pública, explica discursos como el de Biolcati, casi casi tan asombroso como el vestido que lució Patricia Sosa en el show de apertura.
Fuente: El anzuelo

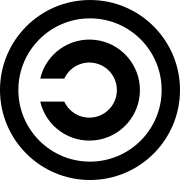

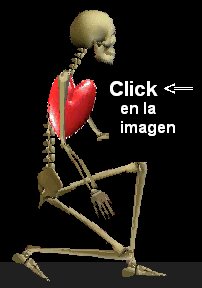
No hay comentarios:
Publicar un comentario